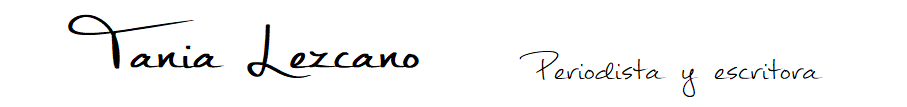La luna brilla radiante, blanca, reluciente, como si no tuviera oscuros cráteres en su piel. Es lo que da a entender. Es lo que damos a entender todos. Brillamos con toda nuestra fuerza, falsamente felices, para que nadie vea los negros cráteres de nuestro corazón.
Cuando alguien clava su bandera en nuestra alma, cuando descubren que en nosotros hay vida, cuando descubren que no brillamos tanto de cerca como de lejos, cuando descubren nuestra verdadera identidad, nos escondemos, nos ocultamos de la vista de todos, como hace la luna cuando sale nueva, como hace el amor cuando es descubierto.
El pozo de nuestra alma, ese pozo al que caemos cuando creemos morir, cuando queremos morir o cuando nada va bien; ese pozo que está ahí, ese pozo que nos tira y nos retiene en él hasta que una suave brisa marina llega a nosotros, penetra en lo oscuro del pozo y nos tiende una cuerda invisible para escapar, una cuerda compuesta por amor de los más allegados; por el amor de un nuevo amor; o por el amor… ¡da igual de quién! Alguien que nos ama, ¡qué más da! Entonces el pozo se queda sin agua, el desierto sin arena, y se forma un oasis de sangre sucia y desechable. Esa sangre de la que queremos deshacernos, esa sangre que contiene recuerdos dañinos, recuerdos que hacen resurgir en nosotros la pena y el dolor… ese oasis que queremos perder, esa sangre que queremos brote por nuestra piel y desaparezca de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestra alma…
Foto: «Silencio», por Caótica