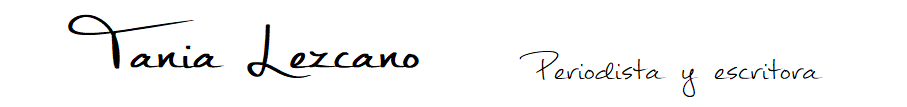Por fin. Por fin. Por fin me tumbé en la verde y húmeda hierba del parque del Retiro. Por fin pude disfrutar del sol y de la brisa de la sombra. Del azul del cielo despejado de nubes. Del cantar de los pajarillos, que también osaban acercarse y posarse sobre mi bolso o mis zapatos. De su revoloteo y juego continuo entre los árboles.
Por fin cerré los ojos y me dejé llevar a un sueño profundo. Por fin me permití soñar, tras tanto tiempo en la realidad. Soñé con que ese momento no llegara nunca a su fin; con que los pajarillos me regalaran eternamente su precioso canto, más relajante que cualquier creación artística del ser humano; y, cómo no, soñé contigo. Tenía los ojos cerrados, pero en el horizonte veía tus ojos. Sólo tus ojos. Poco a poco tu figura se fue componiendo: tu sonrisa, tu pelo, tu cuerpo… Me guiñas un ojo. Sonrío. ¡Ahora no puedo abrir los ojos! ¡No debo! Si lo hago, te desvanecerás y la luz del sol me dañaría. Es mi única oportunidad para verte. Sonríes de nuevo y te aproximas. Sigo sonriendo. Cierras los ojos y te acercas más a mí. Vas a besarme. Cierro los ojos aun teniéndolos ya cerrados. Quiero sentir tu beso.
Pero no. Mi amigo me despierta y abro los ojos, inquieta. No. ¡Maldita sea! ¡Desapareciste! Otra vez. Desapareciste. Fue un sueño. Sólo uno más, uno de tantos. Fue sólo un sueño.
Foto: «Retiro», por Caótica