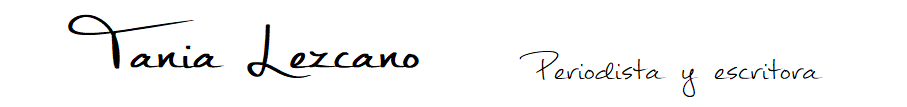Un día gris. Como otro cualquiera. Como cualquier otro. La lluvia penetra por los huecos de las tejas de la iglesia. Esa iglesia de enfrente. Donde reside Dios. Ese Dios que ignora tantas cosas, que desprecia bien a los que no pueden beneficiarle, o bien a los que no pueden creer en él, a los que no pueden amarle.
El frío aire se cuela por mi ventana, tiemblan los cristales. Y un escalofrío recorre todo mi cuerpo. Frío. Cuánto frío. Apenas es por la mañana. Hará más frío al anochecer.
Llueve sobre mi alma, el frío penetra por mis venas hasta mi corazón. No me encuentro bien. Necesito calor. Un calor infinito, una hoguera que nunca se extinga. Sí. Eso es. Calor. Mucho calor. Alguien que me abrace a la vez que rayos de sol mueren en mi piel, tostándola. Verano. Eso es. Verano. Necesito verano.
Y para más inri, incubo algo. Mi garganta empieza a arder y me oprime. Y mi nariz cada vez pierde más el sentido del olfato. Bueno, para lo que hay que oler. Y para lo que hay que comer… ¡Qué importa que mi cuerpo entero se encuentre en crisis mientras tú no estés! ¡Qué importa que llueva y haga tanto frío mientras no te vea! ¡Qué importa! Tan sólo he de preocuparme por mi estado cuando se aproxime la hora en que tus ojos negros vuelvan a clavarse en los míos y tus labios se apoderen de los míos. Mientras tanto, ¡qué importa! De hecho, creo que es mejor sufrir ahora un catarro o gripe, así cuando te vuelva a ver estaré completa, al cien por cien, dispuesta a perderme contigo en cualquier rincón. Sí… mientras tanto, ¡qué importa!
Foto: «Grey», por Las Heras