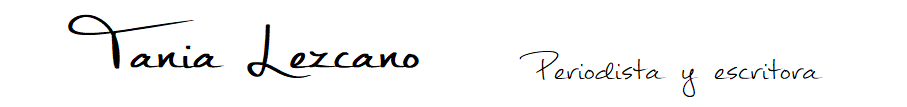Las fronteras dividen y no suelen crear mundos mejores. Ninguna frontera que separe a los seres humanos hace un mundo mejor. De hecho, las fronteras solo insisten en la falsa idea de que no somos iguales, de que tú o yo somos diferentes a quien vive en otro lado. Y, generalmente, la diferencia va acompañada de un sentimiento de superioridad o inferioridad. En España nos hemos sentido tradicionalmente inferiores a otros países europeos, pero sin duda superiores a los africanos. ¿Hay algo de real en ello? Por supuesto que no. Nos han educado para creer que somos diferentes dependiendo del lugar donde nuestra madre nos pare, y que eso marca toda nuestra vida. ¡Como si pudiéramos elegir dónde nacemos! Esta idea es tan falsa como injusta, elevando porque sí a unas personas y marginando a otras de por vida.
Dicho esto, todos los pueblos del mundo deberían poder elegir la sociedad en la que quieren vivir. La libertad consiste precisamente en eso: en elegir. Y la elección no debe temerse. ¿Qué ocurre cuando la libertad se cercena y se obliga por la fuerza a permanecer en un lugar donde no se quiere? Que, generalmente, comienza una revolución. El referéndum catalán no es legal en base a la ley española, partiendo de que la Constitución prohíbe cualquier decisión por parte del pueblo —por prohibir, prohibió desde sus inicios elegir libremente entre monarquía o república—. En las democracias neoliberales solo se consultan a la ciudadanía aspectos superfluos, y en este país ni eso. Esperan que votemos cada cuatro años a un partido cualquiera con un programa que no tiene ninguna obligación de cumplir. Y esperan que se llame democracia.
“Queremos que te quedes, pero si te quieres ir, haremos que te quedes”. Es el eslogan del PP. Es el eslogan de España desde hace siglos. Se presentan los nacionalismos catalán y vasco como un problema antiguo y se presentan con hastío, deseando que algún día se cansen y cejen en su empeño. Pero la realidad es que, durante siglos, el gobierno español se ha negado al diálogo y ha actuado por la fuerza. Tan solo en algunos breves periodos se han otorgado estatutos de autonomía, también esperando que así aquellas regiones se dieran por satisfechas. Pero, ¿qué ocurre cuando un pueblo quiere marcharse del todo, sin puntos intermedios? ¿Por qué no se puede hablar y llevar la discusión a buen puerto, garantizando la libertad de todas las personas? ¿Por qué nos cuesta tanto desprendernos de parte del territorio? Como decía, las fronteras no existen y son volátiles: el mundo cambia cada dos por tres y no pasa nada —o no debería pasar nada—.
Lo que está ocurriendo en Catalunya es grave, ya que refleja el sistema en que vivimos. Es una demostración de poder que deja clara una cosa: si levantas la voz contra el gobierno central, te callaremos. Y si para ello debemos utilizar la fuerza, lo haremos. Juraría que el rechazo al diálogo y el uso indiscriminado de la fuerza eran rasgos definitorios de una dictadura, aunque llevamos muchos años sufriendo represión, ya sea en grandes manifestaciones, como el 15M, o más pequeñas, e incluso en desahucios. El referéndum no es vinculante —o no pretendía serlo en sus inicios— y, sin siquiera serlo, el gobierno central actúa por su cuenta haciendo caso omiso a las votaciones en el Parlamento que no respaldan su actuación, y decide continuar actuando como su predecesor: Franco ha vuelto. ¿En qué punto estamos? Sin duda, cualquier democráta y antifascista se posicionaría a favor del derecho a decidir. Hemos llegado a un punto en que toda la sociedad española debe pronunciarse a favor o en contra de la represión. Porque ahora mismo es lo más importante: un gobierno destina a miles de efectivos de fuerzas de seguridad a una región tan solo porque sus habitantes quieren decir lo que piensan. ¿Estamos a favor o en contra?

Por otro lado, esto no significa estar a favor del sí o del no, no tiene nada que ver. Pero cualquier pueblo del mundo debería poder decidir dónde quiere estar y a qué estado quiere pertenecer —si quiere pertenecer a alguno—. Cambiando un poco de tercio y por criticar también a la Generalitat y su uso propagandístico del deseo de un pueblo, el presidente, Carles Puigdemont, y su anterior partido, CDC, no apoyaron el derecho de autodeterminación del Kurdistán ni del Sahara, ni tampoco el de Palestina, ya que son de sobra conocidos los lazos entre la derecha catalana y el sionismo de Israel. Esto es hipocresía, ya que hablamos de un nacionalismo clasista y racista, un nacionalismo que acogería a ricos y marginaría a pobres solo por serlo, exactamente igual que el gobierno español. Nada les diferencia ideológicamente excepto que se deben a una patria diferente. Por eso las patrias y las fronteras no hacen mundos mejores; solo provocan que sus habitantes se sientan superiores a los demás. Escuchar a Jordi Pujol insultando al pueblo andaluz es exactamente lo mismo que escuchar a Rajoy o cualquier patriota de a pie atacando al catalán. Y, por cierto, ambos dirigentes son igualmente corruptos.
La corrupción es seña de identidad de ambos gobiernos y la independencia es una cortina de humo idónea para los dos. Durante estas semanas de monotema independentista, entre otras cosas, la tesorera del PP, Carmen Navarro, ha sido imputada por corrupción, y Cristina Cifuentes ha recolocado al exconsejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, en la Dirección de la Fundación para el Conocimiento Madri+d dos días después de ser destituido de su cargo. El problema no son el independentismo y los sentimientos de una nación, sino jugar con ellos y hacerlos peligrosos, enarbolando la bandera como si “mi raza” fuera la única y verdadera, superior a todas las demás. Y ese nacionalismo extremo y fascista está representado tanto por Mariano Rajoy como por Carles Puigdemont.
Imagen: David Tubau