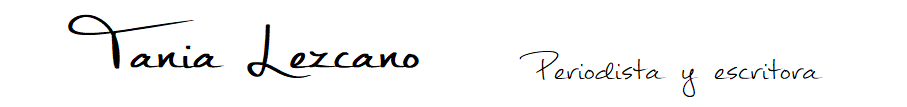Tras la reciente retirada de Estados Unidos de Afganistán y el avance y más que posible éxito próximo de los talibán, es importante visibilizar la situación de las mujeres en las últimas décadas y el peligro que corren sus ya escasos derechos con la llegada, de nuevo, del fundamentalismo islámico. Igualmente, es imprescindible conocer la resistencia incesante de muchas mujeres afganas que se han enfrentado tanto al islamismo como a las injerencias extranjeras.
De la monarquía a la ocupación soviética
Tras haber ingresado en la Sociedad de Naciones en 1934, el régimen del que sería el último rey, Mohammed Zahir Shah, se abrió a la influencia internacional. En 1959 decidió conceder a las mujeres el derecho a no llevar velo, con una deriva en principio renovadora que continuó en los años 60. Desde fuera, países como la República Federal de Alemania, Estados Unidos y sobre todo la URSS empezaron a enviar ayuda internacional, haciendo así partícipe a Afganistán de la lucha entre las superpotencias por su área de influencia en plena Guerra Fría. Tras varios años en los que la sociedad empezó a exigir más derechos, la inestabilidad se asentó en el país y en 1973 el primo y cuñado del rey, Mohammed Daud Khan, encabezó un golpe de estado militar que derrocó a Zahir Shah, quien se exilió en Roma, y se proclamó la república. Sin embargo, la deriva autoritaria del presidente llevó a su derrocamiento en 1978. Entonces comenzó la guerra de Afganistán, también denominada guerra afgano-soviética, que se prolongaría hasta 1992.

Entonces, el socialista Nur Muhammad Taraki llegó al poder. Con él aumentó la influencia de la Unión Soviética. De hecho, en 1978, un acuerdo entre ambos países permitía a la URSS intervenir militarmente para «proteger el país». Esto no tardó en ocurrir. En septiembre de 1979, Taraki fue asesinado en medio de un caos en el que algunas provincias que se habían levantado. Más tarde se ha sabido que fue su sucesor, Hafizullah Amín, quien ordenó su asesinato. La inestabilidad continuó y Amín respondió con una dura represión. En diciembre de 1979, la URSS intervino militarmente en Afganistán, enfrentándose a los múltiples grupos de guerrilleros muyahidines —profundamente anticomunistas— que defendían el fundamentalismo islámico y que recibieron apoyo logístico y financiero de Estados Unidos, China, Irán, Pakistán, Arabia Saudí, Israel y Reino Unido. El nuevo presidente pasó a ser Babrak Karmal, como fundador del Partido Democrático Popular de Afganistán, de ideología marxista-leninista. Permaneció en el poder hasta 1986, cuando dimitió por falta de apoyo tanto interno como externo. Enseguida llegó al poder Mohammad Najibulá, que permaneció hasta la salida de las tropas soviéticas del país en 1992.
Durante los años de invasión soviética se produjeron significativos avances sociales: se llevó a cabo una campaña de alfabetización, se legalizaron los sindicatos, se estableció un salario mínimo y se bajaron los precios de productos básicos, además de prohibir el cultivo de opio. Por su parte, las mujeres consiguieron importantes derechos: se permitía no usar velo, se abolió la dote y se prohibieron los matrimonios forzados, elevando además la edad mínima para casarse, se fomentó su incorporación al mundo laboral, a la vida política y a la educación. De hecho, el analfabetismo de las mujeres se redujo del 98% al 75% y, en la Universidad de Kabul, el 60% del profesorado lo formaban mujeres.
Pero una ocupación sigue siendo una ocupación y fueron muchos los grupos de resistencia que lucharon contra la Unión Soviética. La mayoría eran fundamentalistas islámicos, que encontraron en la invasión un trampolín para que su nacionalismo e islamismo calaran en la sociedad. Sin embargo, también hubo mujeres feministas que lucharon contra la ocupación. Muchas se unieron a una organización que existía desde 1977, la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA, por sus siglas en inglés).

De carácter secular, ya en 1979 se oponían a lo que llamaban el títere ruso que controlaba Afganistán. Tras la ocupación soviética, se opusieron a la injerencia extranjera, pero, a diferencia del resto de grupos, ellas se caracterizaban por defender la creación de un Estado laico y democrático que garantizara la igualdad las mujeres en un país donde la violencia por razón de sexo estaba y está a la orden del día, también con todo tipo de agresiones sexuales, explotación sexual y matrimonios forzados. En 1987, la fundadora de RAWA, Meena Keshwar Kamal, fue asesinada en Quetta (Pakistán). Aunque no se conoce la autoría, se cree que pudo ser obra tanto de agentes del JAD, la policía secreta de Afganistán, vinculada al KGB soviético, como del grupo del líder muhayidín Gulbuddin Hekmatyar. La propia organización feminista opina que se produjo con la connivencia de ambos.
Cuando Afganistán llevaba años siendo un hervidero de grupos financiados desde el extranjero, en 1992, ya tras la desintegración de la URSS y con la retirada de las últimas tropas soviéticas, el fundamentalismo islámico, completamente armado durante años por países como Estados Unidos, vio su oportunidad. Inmediatamente, tomaron todo el país y Najibulá tuvo que dejar el poder. Las diferentes facciones fundamentalistas pactaron un Consejo islámico, aunque enseguida comenzaron de nuevo los enfrentamientos entre ellas y las diferentes etnias. Así, en 1992 comenzó una guerra civil que continúa a día de hoy. En este contexto de conflicto, a la violencia estructural hacia las mujeres se unió su uso como botín de guerra, siendo además secuestradas para ser explotadas sexualmente. En 1994, liderados por Muhammad Omar, más conocido como el Mulá Omar, los talibán se hicieron con el control del país y comenzó un nuevo periodo de terrible opresión para las mujeres.

El régimen extremista talibán
Al crearse un Estado islámico, se implementó una estricta interpretación de la sharia, la ley islámica que, como toda religión, destaca por su profunda misoginia. Sus políticas están explícitamente destinadas a borrar a las mujeres. El ejemplo más visual es seguramente la obligatoriedad del burka, que ni siquiera deja ver un mínimo rasgo facial. Pero el apartheid de género llegó mucho más allá: las mujeres no podían salir solas a la calle ni relacionarse con hombres que no fueran de su familia. Se cerraron todos los salones de belleza y no podían usar zapatos de tacón, hablar en voz alta en público, hacer deporte, aparecer en fotografías o vídeos, salir al balcón o aparecer en medios de comunicación o reuniones públicas. De hecho, el mero uso de la palabra «mujer» para designar cualquier lugar para ellas estaba castigado. Por ejemplo, un «jardín de mujeres» en Kabul se sustituyó por «jardín de primavera» y, por supuesto, dejó de estar destinado a ellas.
La movilidad de las mujeres también se vio duramente afectada. Aparte de no poder salir solas, no les estaba permitido coger los mismos autobuses que los hombres, ni andar en bicicleta o moto, ni viajar en taxi sin un mahram —el hombre guardián de su familia—. En el ámbito del empleo, les estaba prohibido trabajar, excepto en el ámbito de la salud, aunque con condiciones extremadamente complicadas. Teniendo en cuenta que no podían salir solas y eran víctimas constantes de acoso, muchas abandonaron sus empleos. Entre las que no, fue habitual que vivieran durante la semana en el mismo hospital por miedo a encontrarse con los talibán. Por otro lado, el derecho a la salud también se vio gravemente afectado. En 2001, la esperanza de vida de las mujeres era de 46 años y la mortalidad materna era la segunda más alta del mundo. A esto se añade que solo el 12% de las mujeres tenía acceso a servicios básicos de salud, así que 15.000 mujeres morían al año por causas relacionadas con el embarazo.

En la educación, la situación fue desastrosa. La inmensa mayoría del profesorado de educación primaria eran mujeres, que se vieron obligadas a dejar de trabajar, lo que conllevó el cierre de muchas escuelas, algo que afectó críticamente a la infancia. Al principio, las niñas no podían ir al colegio y solo después, con la presión internacional, pudieron estudiar hasta los ocho años, aunque principalmente religión. Algunas mujeres se arriesgaron a crear escuelas clandestinas en sus propias casas, disfrazadas de clases de costura, como la Aguja Dorada, para seguir alfabetizando, aunque también se enseñaba inglés, biología, química o árabe, entre otras materias. Todo esto aun siendo conscientes de las consecuencias que sufrirían si los talibán las descubrían.
La violación de cualquiera de las normas misóginas de los talibán conllevaba severos castigos por parte de la policía religiosa, pasando por todo tipo de torturas y agresiones sexuales y llegando, en última instancia, al encarcelamiento o el asesinato. Como es de esperar, también eran duros los castigos que enfrentaban los hombres que las ayudaran o, simplemente, se lo permitieran. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, tras la guerra, dos millones de mujeres quedaron viudas en el país. Al no poder hacer ninguna vida pública sin tener un guardián, muchas quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad y en la miseria.
Perpetuación de una violencia estructural
Sin embargo, aunque los talibán impusieron la sharia, en la sociedad afgana ya existía una estructura terriblemente patriarcal, especialmente en la cultura pastún, a la que pertenecen entre el 40 y el 45% de la población. En esta cultura, las mujeres se ven como «recursos», junto a la tierra y al trabajo, y su papel es determinante en el honor de la comunidad. Como explica la académica feminista iraní Valentine Moghadam en su obra Patriarchy, the taleban, and politics of public space in Afghanistan: «La familia extensa patriarcal es la unidad social central en la que el hombre más anciano tiene la autoridad sobre todos los demás, incluidos los hombres más jóvenes. Las mujeres están sujetas a formas de control y subordinación que incluyen códigos de comportamiento restrictivos, segregación por género, y la asociación de la virtud femenina con el honor de la familia».

Lida Mahmooda, miembro de la organización RAWA, ya mencionada, hizo referencia a esta violencia estructural en una entrevista en El Salto: «Las mujeres son víctimas del silencio, no pueden tomar ninguna decisión, siempre depende de los hombres, su voz no cuenta. Las mujeres en Afganistán a través de la cultura y de la presión de la familia aprenden a callarse y no pueden compartir sus experiencias y sus problemas con los demás porque esto resulta inaceptable para mayoría de la población, que, en general, tampoco está interesada en los derechos de las mujeres».
Sin duda, uno de los motivos de que los talibán triunfaran tan rápido se debe precisamente a este sistema patriarcal arraigado en la sociedad afgana debido a la religión. Como reconocía Marina Kamal, también integrante de RAWA, en una entrevista en Gara, «a lo largo de la historia resulta evidente que las religiones, incluyendo el islam, han sido las mejores armas en manos de los gobernantes y dictadores para controlar a la población y particularmente a la mujer. Afganistán es un claro ejemplo de la utilización de la religión con fines políticos y personales. Todos los fundamentalistas, tanto los talibán como los yihadistas, han utilizado el islam de acuerdo a sus propias interpretaciones para justificar sus crímenes y sus atrocidades. La violencia familiar es también uno de los problemas más dolorosos para las mujeres en Afganistán y en la mayoría de los países musulmanes. Este problema se alimenta de las enseñanzas islámicas dadas a los hombres (y mujeres) desde su infancia».
Posiblemente el mejor ejemplo de la misoginia a través del fanatismo religioso en Afganistán es la ausencia del nombre de la madre en los documentos. A nivel familiar, está mal visto que se conozcan los nombres de las mujeres: deben ser conocidas como «la hija de», «la madre de», «la esposa de» o «la hermana de», siempre en referencia a un hombre. Cuando una mujer nace, pueden pasar años hasta ponerle nombre y luego este no figura jamás en ningún documento: ni en las invitaciones de boda, ni en las recetas del médico, ni en los certificados de nacimiento de sus hijos. Tampoco aparece su nombre en el certificado de defunción ni en la propia lápida. Además, en caso de que se diga el nombre a un hombre desconocido, la familia puede castigar a la mujer bajo el pretexto de los mal llamados «crímenes de honor». Fue el caso de una mujer cuya situación trascendió a los medios tras ser golpeada cuando, después de ir al médico, dio las recetas a su esposo para comprar los medicamentos y este descubrió que había revelado su nombre al doctor al ver que en los papeles figuraba su nombre.
En 2017, muchas mujeres afganas gritaron basta y llevaron a cabo una campaña que recorrió el mundo, Where is my name? (¿Dónde está mi nombre?), encabezada por la activista Laleh Osmany, exigiendo que se cambiara la ley y se registraran los nombres de las madres en los certificados de nacimiento. Finalmente, en septiembre de 2020, el presidente Ashraf Ghani firmó una enmienda que lo permite, tras tres años de lucha de las mujeres.

La «guerra contra el terror» de la OTAN
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, la OTAN tuvo la excusa perfecta para intervenir militarmente en Afganistán. De hecho, además de la «guerra contra el terrorismo», otro de los argumentos que se esgrimieron fue precisamente la violencia y el apartheid de género contra las mujeres. De hecho, en enero de 2002, el entonces presidente estadounidense, G. W. Bush, declaró: «Hoy las mujeres de Afganistán son libres».
Sin embargo, más allá de la desaparición de las peores restricciones de los talibán, la realidad es que la situación de las mujeres no cambió mucho tras la ocupación occidental. La imagen de mujeres caminando con la cara descubierta recorrió el mundo como símbolo de la libertad alcanzada, pero no se tenía en cuenta la ausencia de libertad en los demás aspectos de su vida, en los que continuaban —y continúan— sufriendo una importante discriminación. Al parecer, la vestimenta era lo más esencial. Como dice la investigadora Alicia Reigada, «refleja esa importancia del cuerpo sexuado como portador y marcador de diferencias: observamos, pues, como la mirada masculina, la de la cámara, los periodistas, los soldados, los representantes políticos y jefes de Estado, una mirada que, lejos de ser neutral, se posiciona, selecciona e interpreta, convierte a las mujeres en cuerpos-objetos “diferentes” del sujeto dominante y, por tanto, no marcado, el hombre blanco occidental y de clase media”». En definitiva, todo esto, aunque occidental, también es patriarcado.
Según el estudio de la Universidad de Georgetown y el Instituto de Investigaciones por la Paz de Oslo Women, Peace and Security Index, 2019/2020, Afganistán es el segundo país —después de Yemen— en el que la situación de las mujeres es peor. Esto a pesar de los veinte años de ocupación, lo cual refleja la escasa voluntad real de la OTAN por cambiarla. Según Lida Mahmooda, integrante de RAWA, «han utilizado su poder para colocar gobiernos títeres que favorezcan sus intereses. Además, han generado mucha división entre la población y numerosos conflictos religiosos que antes no existían. De este modo pudieron justificar la necesidad de una intervención supuestamente democrática en la política de Afganistán». De hecho, la prueba más clara de esto es la evidente derrota de Estados Unidos, que se marcha sin haber conseguido sus objetivos. Teóricamente y según su propaganda, llegaron para liberar al país de los talibán y se marchan con el grupo extremista a punto de tomarlo de nuevo. Además, dejan un Gobierno también teóricamente reforzado y unas tropas entrenadas, pero que ahora están cerca de desmoronarse. Por último, las mujeres, cuya situación fue uno de los pretextos para la invasión, no han recuperado derechos sustanciales en veinte años.
Es difícil encontrar puntos positivos a la ocupación ilegal de un país durante dos décadas, excepto para el propio beneficio del ocupante. Afganistán es un país estratégicamente muy importante, en el área de influencia de los enemigos de la OTAN: Irán, Rusia y China. Además, el 90% del opio que se produce en el mundo procede de allí, por lo que su control en el mercado mundial de la droga es fundamental.
Resistencia feminista
Afortunadamente, los años en los que las mujeres podían acceder a estudios superiores dejaron destacadas intelectuales que decidieron quedarse y no han dejado de luchar contra las injerencias extranjeras y el fanatismo. Se crearon redes clandestinas de solidaridad para socorrer a mujeres en situación de pobreza extrema y exclusión.
Esta resistencia silenciosa pero eficaz tenía diferentes raíces. Por un lado, pura supervivencia ante la frustración por la prohibición de cualquier desarrollo personal. En otras ocasiones, especialmente en las ciudades, las mujeres que sí habían accedido al mundo educativo, como decimos, tenían una clara conciencia de género y democrática y, de repente, el fanatismo religioso truncó todas sus aspiraciones de crear una sociedad mejor. Aquí destaca la organización RAWA, una de las pocas que se reconoce como feminista. En la mencionada entrevista en el diario Gara en el año 2001, Marina Kamal declaraba: « Conocemos el feminismo occidental, pero la base de nuestras ideas surge de lo más elemental, de nuestra experiencia y de la represión sufrida. Tras décadas de ser aplastadas a todos los niveles, exigir igualdad y derechos básicos surge como algo natural. Además, hay una diferencia importante: mientras en Occidente las mujeres luchan por el derecho al divorcio o por igualdad de salarios, nosotras luchamos por poder salir de casa; mientras las mujeres de Occidente exigen representantes femeninas en los parlamentos, nosotras luchamos por cosas tan elementales como poder salir de casa solas o que nuestra vida deje de estar en peligro si accidentalmente se nos ve un brazo bajo el burka».
Al igual que RAWA, otras organizaciones trabajaron de forma clandestina bajo el régimen talibán. Es el caso de la Women’s Association of Afghanistan, que organizaba talleres clandestinos de costura o artesanía; la National Union of Women of Afghanistan o la Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan. Como dice la investigadora María Villellas en su ensayo Bajo el burka: experiencia, supervivencia y resistencia de las mujeres afganas durante el conflicto armado, es imprescindible abandonar esa visión paternalista de las mujeres de Oriente Medio como víctimas incapaces, como sujetos pasivos. Lo cierto es que existe una resistencia feminista y necesita el apoyo de todas las mujeres del mundo y de toda la comunidad internacional. Porque el feminismo es uno y es internacional.
Imagen principal: Celebración del Día Internacional de la Mujer en Kabul el 8 de marzo de 2017. Foto: UN Women
Artículo original en Nueva Revolución el 31/07/2021.