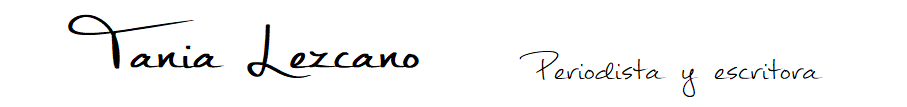Si a nosotros desde aquí se nos desgarra el corazón, ¿qué no sentirá ese pueblo, atrapado en la más absoluta impunidad de quien agrede y la ceguera de quienes no quieren ver porque es incómodo? Es incómodo darse cuenta de que votamos a genocidas.
Palestina duele. Sigue doliendo. Ante la mirada cómplice de una Europa que se desmorona por momentos, Gaza duele. Ante el inestimable apoyo al genocidio de unos Estados Unidos que se pudren desde dentro, Gaza duele. Ante un Israel desatado y decidido a expulsar o aniquilar totalmente al pueblo palestino, Gaza duele. Hace unas semanas, al igual que decenas de periodistas que pierden la esperanza a pasos agigantados, la cineasta gazatí Bisan Owda escribió en sus redes sociales un largo post: «Ya no tengo ninguna esperanza de sobrevivir como la que tenía al comienzo de este genocidio, y estoy segura de que moriré en las próximas semanas o tal vez días. […] Mi mensaje al mundo: No son inocentes de lo que nos está pasando a nosotros. A ustedes, como gobiernos o pueblos que apoyan el genocidio de mi pueblo por parte de Israel, no los perdonaremos, la humanidad no los perdonará. Aunque muramos, la historia nunca lo olvidará».
Sus palabras duelen en lo más profundo y eliminan cualquier esperanza de un mundo mejor. ¿Para qué luchar si a nadie le importa? ¿Para qué resistirse a este mundo enfermo y psicópata? Las palabras caen en un gran abismo sin ser escuchadas y es agotador. Si a nosotros desde aquí se nos desgarra el corazón, ¿qué no sentirá ese pueblo, atrapado en la más absoluta impunidad de quien agrede y la ceguera de quienes no quieren ver porque es incómodo? Es incómodo darse cuenta de que votamos a genocidas. Sí, sin medias tintas. Si tu gobierno apoya un genocidio, es un genocida. Si no hace nada ante él, también. La impotencia arde en mis entrañas y solo espero que el bumerán regrese con la misma fuerza con la que ha ido y destruya esta farsa en la que vivimos en el mal llamado «primer mundo», esa mentira en la que estamos inmersos y que nos ha permitido durante décadas vivir cómodamente sobre los millones de cadáveres de personas inocentes. Y no puedo evitar preguntarme qué dirán de nosotros en el futuro, cómo quedaremos retratados en la historia. Ni siquiera tenemos la excusa del pueblo alemán durante el nazismo, no podemos decir que no sabíamos lo que ocurría, cuando el propio genocida lo comparte en sus redes sociales con el pecho henchido de orgullo. ¿Qué se dirá de nosotros?
Como tantas otras personas que alzan su voz, lo que más odiaría que se dijera es que callé ante la injusticia. Así que, por el momento, ante el apoyo genocida de nuestros gobiernos y su pasividad ante las protestas por parte de la sociedad, solo puedo aportar mi granito de arena para seguir concienciando. Para este artículo he decidido difundir la propia historia de un palestino en la diáspora a través de un escrito publicado en diciembre en una revista literaria de la Universidad de Boston, AGNI. Su autor es Ali Alalem, estudiante de doctorado de Gaza en la Universidad de Alabama, cuya familia sigue en la Franja.
Dividido entre dos mundos: viviendo la guerra desde la distancia
Nunca se me ocurrió que llegaría el día en que mi madre tendría que usar un carro tirado por un burro para realizar un peligroso viaje de compras con el objetivo final de conseguir unas cuantas latas de atún y alubias para alimentar a toda una familia. Tampoco he imaginado nunca que mi hermana, que ocupa un alto cargo en una organización internacional, tendría que encender un fuego para cocinar y oler a madera quemada durante meses solo para hornear unas cuantas hogazas de pan para cortarlas en cuartos y alimentar a dieciocho almas atrapadas en una habitación. Como en la antigüedad, los hombres buscan recursos fuera de casa; algunos de ellos, incluidos mi hermano mayor y mi cuñado, esperan en cola, a veces durante doce horas, para conseguir un saco de harina distribuido por las Naciones Unidas, mientras los muchachos más jóvenes se embarcan en un agotador viaje en busca de agua para llenar algunas botellas. A menudo regresan con las manos vacías, salvo por los relatos de espectáculos horrendos de cadáveres o bombardeos repentinos que han encontrado en el camino.
Me enteré de estas habilidades de supervivencia que mi familia ha desarrollado cuando tuve la oportunidad de tener una videollamada borrosa con ellos durante unos minutos a principios de diciembre. Ver sus rostros de nuevo fue una bendición y saber que todavía respiraban me alivió. Pero la miseria, el pánico y la impotencia en sus rostros destrozaron mi corazón. Era como si hubieran envejecido cientos de años en solo dos meses. No es solo su desplazamiento de la ciudad de Gaza hacia el sur lo que les ha hecho daño, sino la humillación y el abrumador sentimiento de inutilidad que lo ha acompañado. Mi alma se desmoronó cuando sentí su rendición ante la muerte, especialmente cuando mi hermano dijo: «Nos despedimos antes de dormir, esperando no despertarnos al día siguiente, y dormimos acurrucados para morir todos juntos y que así nadie tenga que llorar a nadie».
Como ellos, estoy viviendo la muerte, pero una muerte diferente que experimento solitaria y silenciosamente, sin nadie con quien acurrucarme ni despedirme. Es ese tipo de muerte que evado constantemente reconectando milagrosamente mi mente con mi cuerpo y escapando de ese fugaz momento de desconexión con el lugar. Habiendo sobrevivido a cinco guerras en Gaza antes de mudarme a Estados Unidos, todavía no me he recuperado del trauma, ni he olvidado el zumbido de los drones, el rugido de los aviones de combate, la cacofonía de las explosiones, el aullido de las sirenas de las ambulancias y los gritos que siguen. Estoy viviendo los horrores actuales en mi mente como si estuviera allí, lo que hace que en ciertos momentos me desconecte inconscientemente del lugar. La agresión a Gaza coincidió con el pico de la temporada de fútbol en Alabama, donde resido, y es costumbre escuchar el rugido de cuatro aviones de combate que sobrevuelan el estadio para señalar el inicio del partido, el comienzo de la diversión. Pero, para mí, recuerda al terror y la muerte. Ese rugido me sumerge en un ataque paralizante de pánico latente que dispara mi percepción y, por un segundo, anticipo escuchar la explosión ensordecedora posterior y sentir el temblor del suelo. Rugidos de cualquier tipo, sirenas y zumbidos de cualquier clase, explosiones de cualquier magnitud, ya sean fuegos artificiales o caídas accidentales de objetos, me lanzan a través del espacio y el tiempo hacia Gaza. A menudo pasan unos segundos hasta que mis ojos perciben los detalles extraños de mi entorno y convencen a mi mente de volver a la realidad.
Es una realidad cargada de culpa que penetra en mi alma con cada sorbo de agua que tomo, sabiendo que la misma no está al alcance de tantas personas; con cada comida que llena mi estómago mientras muchas no prueban comida real desde hace meses; con la ducha caliente que tomo mientras una población entera debe hacer fila durante horas solo para usar los baños en los campos de desplazados, baños que se han convertido en incubadoras de enfermedades contagiosas. Es una realidad que me hace temer navegar por las redes sociales por temor a encontrar publicaciones y fotos de luto por la matanza de personas queridas para mí: familiares, exalumnos, vecinos, parientes y amigos, a muchos de los cuales ya he perdido. Es una realidad que me divide en dos mitades: una que esconde un mundo de dolor y resentimiento pero que debe mantener la compostura frente a estudiantes que tal vez ni siquiera sepan dónde está o qué es Palestina; y otra que está profundamente arraigada en Gaza y desea volar allí rápidamente para vivir dolorosamente o morir con aquellos a quienes mi espíritu está conectado.
Puede parecer una locura desear un destino similar, pero vivir el genocidio de cerca es menos doloroso que ser atormentado por sentimientos disociativos que me separan de mi entorno y de mi cuerpo con cada sonido que evoca recuerdos de guerra y traumas pasados. Vivir la lucha con ellos reconciliaría el desorden inducido en mi cabeza por la culpa, que convierte las comodidades rutinarias en un acto de traición. Me evitaría poner una fachada y tener que actuar con normalidad mientras mi gente es exterminada y matada de hambre. Podría poner fin a mi anticipación de los mensajes de duelo por mis seres queridos, sabiendo que a mí me espera el mismo destino. Prefiero perecer acurrucado y abrazado que morir de pena en tierra extranjera.
Artículo original en Nueva Revolución el 06/01/2024.