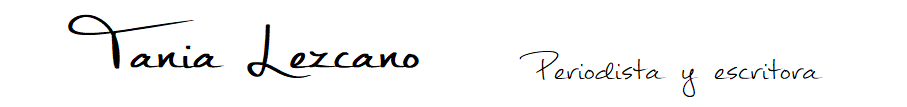Quiero continuar con esta pequeña sección de voces palestinas y para esta ocasión he elegido un texto de Haya Abu Nasser, escritora gazatí y activista por los derechos humanos, especialmente por los derechos de las mujeres y niñas, y que trabaja para diversas ONG en Gaza.
Ya han pasado más de 110 días desde que comenzó el genocidio en Gaza y seguimos esperando que alguien haga algo. Los organismos internacionales actuales han terminado de demostrar su fracaso. Aquellas instituciones que se crearon después del Holocausto para que «no se volviera a repetir» han resultado ser ineficaces y estar completamente obsoletas. A pesar de los tímidos pasos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), falta por conocer las reacciones de los países que mantienen la compraventa de armas con Israel, financiando la expulsión y el exterminio del pueblo palestino. Con la aceptación de la CIJ del caso presentado por Sudáfrica, estos países cómplices podrían llegar a ser acusados de colaboración. España es uno de ellos. Sin embargo, disculpen si en esta ocasión no me muestro muy optimista. Como de costumbre, solo el pueblo salva al pueblo y es la ciudadanía la que en realidad tiene la llave para obligar a sus gobiernos a actuar. A través de la presión en las calles y en las instituciones, y también a través del boicot. Nunca olvidemos que fue el boicot lo que más daño hizo a Sudáfrica durante el apartheid y lo que definitivamente terminó con ese sistema racista al que desde hace ya 76 años Israel somete a Palestina.
Quiero continuar con esta pequeña sección de voces palestinas y para esta ocasión he elegido un texto de Haya Abu Nasser, escritora gazatí y activista por los derechos humanos, especialmente por los derechos de las mujeres y niñas, y que trabaja para diversas ONG en Gaza. También colabora en el proyecto We are not numbers (WANN), fundado en 2015 y liderado por jóvenes de la Franja de Gaza para visibilizar las historias detrás de los números que protagonizan las noticias: «WANN proporciona al mundo acceso directo a la narrativa palestina sin restricciones y sin intermediarios extranjeros que hablen en nombre de los palestinos».
Haya Abu Nasser explica en esa página: «Tenía previsto partir hacia Malasia el 17 de octubre para continuar mis estudios en relaciones internacionales, mientras continuaba con mi función como responsable de recaudación de fondos para una ONG. Durante años, me he dedicado a defender los derechos de los palestinos y avanzar en mi aprendizaje aumentaría mi impacto». Pero no pudo ser. Los ataques israelíes truncaron sus planes y ya no logró salir de Gaza. En diciembre publicó un texto en la revista literaria AGNI, de la Universidad de Boston, y es el que he elegido para esta ocasión.
Ecos de supervivencia: navegando por la tragedia, la esperanza y la danza de la muerte en Gaza
Junto a la costa, los vientos salvajes me despeinaron suavemente, un tierno reconocimiento a los regalos de la naturaleza. Vestida con un abrigo resistente, me fijé en el horizonte, donde el cielo y las olas danzaban juntos sin cesar.
El alto el fuego nos indujo a confiar en las promesas de paz y seguridad de los civiles. Entonces la breve tregua se hizo añicos, la esperanza se desmoronó y el mar perdió su brillo. Ni niebla vigorizante ni gorriones caprichosos.
Imagínese la escena: en un papel blanco impecable, una dirección que revela cómo engañé a la muerte ¡dos veces! La muerte fue alguna vez un dilema filosófico, un exquisito debate tomando un café en una acogedora cafetería. Esa ilusión se desintegró una noche mientras dormía a salvo en mi habitación, sin darme cuenta de la inminente agitación. Los panfletos del ejército israelí, advirtiéndonos que evacuáramos nuestras viviendas del norte, nos llegaron diez días antes de que comenzara la operación terrestre en la Franja de Gaza. Los cohetes bombardearon nuestra calle, los ecos del fuego y los gritos llenaron el aire. En estado de shock, salimos de nuestra casa, cerramos las puertas y echamos un último vistazo a nuestro preciado jardín y a la fuente llena de risas.
Con las piernas inestables y los ojos nublados, buscamos refugio en Nuseirat, en casa de mi tío. Los bombardeos israelíes se cobraron más de treinta vidas. Las calles estaban pintadas de rojo con sangre, un espectáculo sombrío de cuerpos dispersos y casas demolidas. La residencia de nuestro tío quedó parcialmente destruida, dejándonos nuevamente sin hogar. Así que nos embarcamos hacia Khan Younis, más al sur, en busca de refugio en medio del caos.
El Centro de Formación de la UNRWA, que alguna vez fue un refugio para 30.000 almas, ahora nos envolvía en la desolación. Tiendas de campaña delgadas nos protegían de los elementos, pero, con la escasez de alimentos y agua y la contaminación, los niños enfermos, con la cara pálida, sufrían desnutrición, frío e intoxicación alimentaria. Aquí, en esta cruda realidad, aprendí que la muerte, una firme compañera, era una fuerza implacable.
Las noches transcurrían como capítulos de desesperación, el cielo ardía con estelas de misiles y el humo se elevaba repetidamente. El mar distante se transformó en una mera sombra de nuestros antiguos sueños: un lugar donde alguna vez bailaron la alegría y la satisfacción. En la tienda, entre bromas, me lamentaba: “¡Extraño el mar!”. Siguió un coro de burlas y desesperación, pero mi hermano menor, en una reflexión solemne, susurró: “Extraño mi habitación”, sumergiéndonos en un silencio cargado de un dolor tácito. La humillación no tenía precedentes: buscábamos plástico para protegernos de la lluvia y luchábamos por magras raciones de trigo. Nuestra existencia desplazada forjó nuevas rutinas dentro del almacén de la UNRWA.
Después de cuarenta y ocho días de ataques implacables, desplazamientos y despedidas entre lágrimas, circularon susurros de una tregua y un destello de esperanza encendió la actualización de las noticias. Cada nombre en la lista de muertos nos dejaba sin aliento y buscábamos rostros familiares. Lloré a dos amigos, cuyos sacrificios estaban envueltos en un valor desconocido. En medio de debates en la radio sobre negociaciones de tregua, luché con la incomprensible realidad de la muerte de mi amigo. Incluso ahora, mencionarlo es como echar mano a un teléfono que nunca sonará.
No pude poner lilas en la tumba de mi amigo. Los recuerdos de nuestra amistad se desvanecían mientras nuestra tierra se volvía azul, dejándonos como gorriones sin nido, anhelando una brisa que aliviara el dolor. En este lugar asediado, la esperanza se convirtió en mi ancla, en una firme creencia en un rescate inminente.
La noche en que anunciaron la tregua, después de diez días de emociones oscilantes en Khan Younis, el mundo consideró que nosotros –los inocentes, atrapados en el peso de sus decisiones– merecíamos un breve respiro de la muerte. Durante la tregua, revisé los restos de la existencia desplazada de mi amigo y compartí historias de hogares, tierras y futuros perdidos. Cada abrazo se sentía como una despedida, momentos pasados junto al mar lamentando nuestra incierta supervivencia.
Pasé muchas horas junto al mar, con sus olas acariciando mis manos y mis piernas. Fui testigo de cómo la fuerza naval militar acosaba a los pescadores. A pesar de las advertencias, ellos continuaban, de un lado a otro, como un testimonio de nuestra resiliencia colectiva. «¡Estamos sobreviviendo!» dije, imaginando eso como la base para reconstruir nuestra ciudad.
En la séptima noche, cuando expiró la tregua, nuestra última esperanza se disipó. Atrapados en un conflicto interno, debatimos si debíamos seguir órdenes y trasladarnos a Rafah, temiendo una repetición de traumas pasados. Los tanques rodearon la ciudad, a solo diez minutos a pie de nosotros, y cada sonido de misil amplificaba el temor de que nuestro turno fuera inminente. En el pasillo entre Gaza y el cielo, contemplamos el corto viaje, sin estar seguros de si seríamos testigos de la mañana. El olor a pólvora indicaba un peligro inminente. Mientras escribo estas palabras, con los tanques acercándose y el miedo envolviéndonos, estamos atrapados. Esperamos nuestro destino en este frágil refugio, donde la muerte no es una compañera lejana, sino una presencia inminente.
Artículo original en Nueva Revolución el 30/01/2024.