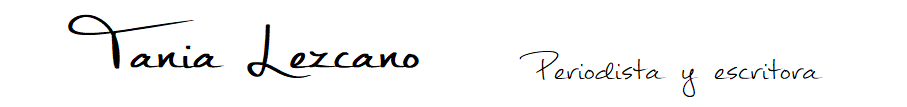A través de la historia de Faress Arafat nos llega ese terror en los hospitales, la posterior evacuación hacia el sur y la situación actual, además de una vocación admirable en una situación que no debería existir.
Faress Arafat es el protagonista de la tercera parte de Voces palestinas. Es un joven enfermero de 22 años que comenzaba sus prácticas en el hospital Al-Shifa de Gaza cuando empezó el genocidio. Cuenta su experiencia en un artículo publicado en We Are Not Numbers el pasado 27 de enero. Recordamos que el proyecto We Are Not Numbers (WANN) fue fundado en 2015, está liderado por jóvenes de la Franja de Gaza y pretende visibilizar las historias detrás de los números que protagonizan las noticias: «WANN proporciona al mundo acceso directo a la narrativa palestina sin restricciones y sin intermediarios extranjeros que hablen en nombre de los palestinos».
A través de la historia de Faress Arafat nos llega ese terror en los hospitales, la posterior evacuación hacia el sur y la situación actual, además de una vocación admirable en una situación que no debería existir. Nadie, por mucha vocación que tenga, debería encontrarse ante el actual panorama que sufre la población civil en Palestina.
Aprendiendo enfermería bajo el fuego de Gaza
Mi nombre es Faress Arafat, de 22 años. En septiembre, me propuse hacer realidad mi sueño de convertirme en enfermero y comencé mis estudios en la Universidad Islámica de Gaza. Solo un mes después, la vida dio un giro devastador y me vi obligado a aprender bajo el fuego. Todo el mundo en Gaza tiene una historia y esta es la mía.
Más de 40 días atrapados en el hospital Al-Shifa
Al comienzo de la guerra —¿o debería llamarlo genocidio?— estaba haciendo prácticas como enfermero en Al-Shifa, el hospital más grande de Gaza. Lo natural era seguir adelante, ayudando a las personas, especialmente a niños y niñas, tanto médica como psicológicamente. Permanecí en el hospital sin parar durante más de 40 días, rodeado de tanques israelíes. Mientras tanto, las familias desplazadas –en su mayoría de la parte oriental de la ciudad de Gaza– buscaban refugio en el patio, instalando frágiles tiendas de campaña.
Esos días son borrosos. Me concentré únicamente en mi trabajo, aunque también me sentía solo, hambriento y traumatizado. Sin embargo, destacan algunas historias de las personas con las que me encontré. Una vez me encontré con una niña, la única superviviente de su familia. Estaba tan en shock que no pudo decirnos su nombre y no había allí nadie para cuidarla. Estaba sangrando por la cabeza y necesitaba una radiografía, pero ya había una cola de otras personas esperando su turno. Cuando finalmente pude entrar a la sala de examen con ella, el médico preguntó:
—¿Cómo se llama esta niña?
Mi respuesta:
—Desconocida 44.
Él estaba desconcertado, hasta que se dio cuenta de que había otras 43 personas como ella, sin nombre por el shock y solas.
También está la noche en que me dirigía a tomar una taza de café y escuché cómo el sonido lejano de las ambulancias se hacía más fuerte. Llegó una avalancha de personas heridas con los paramédicos transportándolas en camillas.
—¿Qué ha pasado? —pregunté frenéticamente.
—Bombardearon la escuela donde nos refugiábamos— me dijeron los que podían hablar.
Me uní al equipo de guardia y nuestras manos se movían con urgencia mientras atendíamos heridas, cambiábamos vendajes, realizábamos exámenes y hacíamos derivaciones. De repente, un padre, junto con sus hijos empapados en sangre, se paró frente a mí.
—¡Bombardearon nuestra casa! —gritó—. ¡Revisa a los niños primero, por favor, y después puedes revisarme a mí!
Con las manos firmes y el corazón dolorido, cosí y limpié las heridas de los niños y luego me volví hacia el padre. En el silencio que siguió susurré una oración pidiendo perdón. Había permitido que mi fe fuera eclipsada por los horrores que tenía ante mí.
Quizá te preguntes sobre las partes más mundanas de mi vida diaria durante esos días. Nuestras comidas habituales consistían en habas enlatadas cocinadas sobre un fuego improvisado hecho con algodón y alcohol. A menudo pasábamos días con una sola comida al día y un poco de agua salada —la mayor parte del agua en Gaza no es potable, y esto está siendo especialmente cierto durante la guerra—. A veces sentíamos que no teníamos hambre en absoluto debido al horror que nos rodeaba.
Mientras tanto, apenas podía contactar con mi familia, que vivía en nuestra casa —ahora dañada— en la zona de Zaytun, en el norte de la ciudad de Gaza. Mis padres, tres hermanas y dos hermanos estaban hospedando a otras familias en nuestra casa y yo estaba aterrado porque les pasara algo. Según las noticias, los bombardeos estaban por todas partes. Durante el asedio israelí al hospital, no pude comunicarme con mi familia en absoluto. Durante días que parecieron años, no pude escuchar sus voces ni saber nada sobre ellos. Me vinieron a la mente muchos pensamientos locos, especialmente cuando supe que los tanques israelíes estaban en Zaytun y apuntaban a nuestro vecindario. Finalmente descubrí que se habían marchado del norte de Gaza al sur.
Evacuación
El 18 de noviembre nos permitieron evacuar el hospital con la ayuda de la Cruz Roja. Pero fue una experiencia desgarradora. Esto es lo que nos pasó a mí y a mis colegas: Al salir por la puerta principal del hospital, vi que las personas desplazadas que habían estado acampando fuera ya no estaban, aunque sus tiendas de campaña y pertenencias todavía estaban allí, dañadas y destrozadas. Era la primera vez que veía soldados, tanques y excavadoras israelíes, con sus armas apuntándonos directamente. Para ser honesto, estaba muy asustado.
Caminamos decenas de kilómetros a pie, rodeados por tanques y excavadoras. Las casas fueron destruidas. Los coches fueron estrellados y quemados. Cuerpos en descomposición cubrían el camino. Los árboles fueron arrancados de raíz y quemados. La Gaza que yo conocía ya no existía. Éramos literalmente miles de personas caminando con dificultad, incluyendo pacientes, personas desplazadas y personal médico y de enfermería. Muchas personas heridas que no podían caminar eran llevadas en sillas de ruedas. Había gatos muertos por todas partes. Amo a los gatos e hice lo posible para no llorar, pero lloré.
Llegamos a un pequeño puesto de control, de unos 2 x 4 metros aproximadamente. Nos ordenaron cruzar uno por uno, ¡pero éramos tantos! De repente, todos corrieron hacia adelante al mismo tiempo. Un niño pequeño cayó bajo los pies de la gente. Un anciano también se cayó y traté de ayudarlo, pero luego yo también me caí. Me vi obligado a rescatarme a mí mismo y simplemente correr. Después del puesto de control, los soldados llamaron a las personas que querían interrogar. Solté un suspiro de alivio por no estar entre ellos. Unos tres kilómetros después, paré un carro tirado por burros para que me llevara con mi familia.
Reunión
Descubrí que mi familia estaba en Khan Yunis, en el sur de Gaza. Fue un gran alivio verlos vivos y con buena salud, pero todos habían perdido peso y pude ver el horror y la tristeza en sus rostros. Y, Dios mío, la casa estaba repleta de gente de diferentes partes de Gaza. Me enteré de que mi hermana menor, Asmaa, su marido y su hijo todavía estaban en el norte. Nunca se habían ido y mi familia había perdido por completo la conexión con ellos. Además, mi hermana mayor, Samah, sus siete hijos y su esposo estaban en algún otro lugar del sur.
Después de unos días en Khan Yunis, los israelíes nos ordenaron que evacuáramos a Rafah. No conocíamos a nadie allí, pero sentíamos que no teníamos otra opción. En Rafah llegamos a una zona llena de refugiados en tiendas de campaña y decidimos unirnos a ellos. Desafortunadamente, ninguna ONG ni agencia de la ONU proporciona tiendas de campaña y mi padre tuvo que pagar más de 500 dólares para adquirir los materiales necesarios. Por suerte, pudimos permitírnoslo. Muchos otros no pueden. Compramos madera y una lona de plástico y mi padre, que fue albañil en Jerusalén y Gaza, utilizó sus habilidades para construir nuestra tienda. Me rompió el corazón ver a mi padre, hábil constructor e ingeniero, trabajar para reemplazar los recuerdos de nuestra casa, ahora dañada y abandonada al comienzo de la guerra.
También encontramos un pozo de aguas residuales, así que mi padre construyó la tienda encima. Ese pozo sirve como nuestro baño. Las duchas son impensables. En cuanto a la comida, a veces debemos esperar largas horas solo para conseguir unas latas de habas y agua. Otras veces regresamos con las manos vacías. No tenemos suficientes mantas, colchones, almohadas ni ropa de repuesto. La grava y la arena constituyen nuestros lechos, por lo que debemos soportar noches escalofriantes.
Mi padre también construyó una tienda de campaña para mi hermana mayor, Samah, y su familia, y ahora son nuestros vecinos. Construyó otra para mi tío y toda su familia. Desafortunadamente, aún no sabemos mucho sobre mi hermana Asmaa y su familia, que todavía están en algún lugar del norte.
Mi nueva vida
Así empezamos el día: Nos levantamos a las 6 de la mañana o incluso antes para intentar ser los primeros en la cola para recibir comida y agua potable. Una vez que aseguramos nuestra única comida del día, buscamos leña para encender un fuego y mantenernos calientes. Hace un frío increíble. Si tenemos suerte y podemos encender un fuego, normalmente preparamos té o café y todos nos reunimos alrededor.
Cuando la desesperación comienza a invadirme, me escapo buscando un rato a solas, lo cual es casi imposible en la tienda. Cojo mi portátil o un cuaderno y mi diario. En realidad, lo que más me angustia es la falta de privacidad. Tengo dos hermanas que viven en la misma tienda familiar y no tengo ni idea de cómo gestionan sus rutinas de higiene, aunque tratamos de darles algo de tiempo en privado.
Llevamos ya más de un mes viviendo en esta tienda y, a veces, no sé cuánto tiempo más podremos aguantar. Simplemente, esta es una vida que ningún ser humano debería tener que soportar. Merecemos algo mejor.
Lucha y esperanza
Para ser útil, trabajo como enfermero voluntario en el campo de refugiados. Cuando me vi obligado a abandonar Al-Shifa y trasladarme al sur, llevé algunos suministros médicos y medicamentos que pensé que serían útiles dadas las condiciones del campamento. Cada día que pasa llegan más personas e instalan nuevas tiendas de campaña, haciendo un uso mínimo de los aseos, lo que da lugar a la propagación de más gérmenes y virus. Comencé a difundir mi presencia y me ofrecí como recurso.
A veces uso mi propio dinero para comprar medicamentos en farmacias cercanas. Por lo general, cuando los dueños de las farmacias se enteran de que es para las personas refugiadas, proporcionan los medicamentos de forma gratuita. Si no puedo encontrar lo que necesito, viajo largas distancias hasta los hospitales más cercanos, a veces acompañado de pacientes. Es mental y físicamente agotador, pero esta es mi vocación.
Artículo original en Nueva Revolución el 08/02/2024.