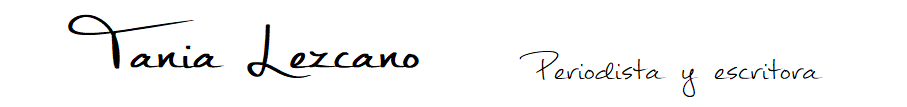Sigue siendo imprescindible hacerse eco de esas voces palestinas que se dejan la piel para que sus palabras atraviesen las fronteras.
Más de un año después del comienzo del genocidio en Palestina, habrá a quienes sorprenda la resistencia y tenacidad del pueblo nativo. Israel, con toda su impunidad, es incapaz de terminar lo que empezó, si bien se esfuerza en conseguirlo. Las noticias que llegan de Gaza, especialmente del norte, son cada vez más terribles. Los países que se autodenominan democráticos continúan apoyando al genocida activa o pasivamente, pero, aunque nuestros gobiernos se nieguen a escuchar, la sociedad civil de todo el planeta sabe cuál es el lado correcto de la historia. Por eso sigue siendo imprescindible hacerse eco de esas voces palestinas que se dejan la piel para que sus palabras atraviesen las fronteras. Unas voces que destacan por su resistencia admirable, el sumud, del que hablamos en una ocasión.
En esta nueva entrega de Voces palestinas conocemos el testimonio de Hend Salama Abo Helow. Es estudiante de Medicina en la Universidad Al-Azhar de Gaza y ha trabajado como embajadora de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA). Apasionada del derecho internacional y los derechos humanos, sus experiencias como voluntaria incluyen organizaciones como Save the Children o el Centro Palestino para la Democracia y la Resolución de Conflictos. Cree en aceptar los desafíos de la vida y tiene como lema: «Si apuntas, apunta a las estrellas. Así, si fallas, aterrizarás en la luna».

En su artículo, publicado el 17 de diciembre en We Are Not Numbers (WANN), Hend plasma el sumud a través del símbolo de resistencia palestino por excelencia, el olivo. Entre las bombas y el terror, su familia decidió que este año no dejaría que su cosecha se perdiera, como ocurrió el anterior, y salió a enfrentarse al monstruo para hacerse con los frutos de su propio huerto: «Las bombas sacudieron los olivos mientras cosechábamos, pero seguimos cosechando».
Los olivos aún resisten
El otoño me recuerda a mis reuniones familiares, donde las acaloradas discusiones sobre el momento perfecto para la cosecha de aceitunas eran un ritual anual. Era un conflicto familiar, una señal del ritmo perdurable de la vida. Pero desde el 7 de octubre de 2023, este ritmo se ha convertido en un recuerdo. El genocidio proyecta una larga sombra, y lo que una vez fue una temporada de maduración de aceitunas se ha convertido en una época de desesperación empapada de sangre.
La temporada de cosecha está marcada por las primeras lluvias y se extiende hasta finales de noviembre. Para nosotros, los olivos no son simples plantas; son parientes: firmes y duraderos, un símbolo de nuestro vínculo con esta tierra sagrada. En nuestro huerto familiar de 30 olivos, más viejos que yo, el vínculo es personal. Mi padre conoce cada árbol, recuerda cada gota de sudor que él y sus padres derramaron para cuidarlos y hacer que prosperaran contra viento y marea. Esto fue por lo que lucharon mis abuelos, por lo que sacrificaron todo: libertad, tierra y un futuro. Como dijo una vez Mahmud Darwish: «Si los olivos conocieran las manos que los plantaron, sus aceites se convertirían en lágrimas». El dolor de su existencia refleja el nuestro, profundo y duradero, una elegía grabada en su ser.

Nuestra temporada de cosecha siempre ha sido más que trabajo; es un ritual tácito de amor y resiliencia. Pero el año pasado, el genocidio nos lo robó. Nuestras cosechas de olivos, maduras y en espera, fueron abandonadas hasta marchitarse bajo la tierra, enterradas bajo el caos de los incesantes ataques aéreos. El terror en nuestros corazones encadenó nuestras extremidades, dejándonos incapaces de embarcarnos en la temporada que una vez trajo vida a nuestra familia y a nuestra tierra. Durante años, confiamos en trabajadores cualificados del olivo para que nos ayudaran a completar la cosecha en una o dos semanas: un tiempo de unidad, risas y trabajo compartido. Pero el año pasado, un miedo insuperable se cernió sobre nosotros, las sombras de la guerra pusieron en duda si sobreviviríamos a la recolección.
Después de un año de genocidio, el otoño llegó de nuevo. A pesar del peligro siempre presente, después de innumerables discusiones tensas, tomamos una decisión: arriesgarlo todo. A finales de octubre, entramos en los huertos, con el corazón apesadumbrado pero decidido. Vecinos y familias desplazadas se unieron a nosotros, compartiendo no solo el trabajo sino también la carga de nuestra realidad. Mi madre, como siempre, bendijo cada mañana con súplicas de seguridad, con voz temblorosa pero firme. Nos aferramos a nuestros rituales: el té compartido bajo los olivos, nuestras conversaciones entrelazadas con frágiles esperanzas de paz y los raros momentos de risa que se escapaban con las bromas de mi hermano.

Pero incluso estas pequeñas alegrías eran fugaces. El amenazador zumbido de los drones perforaba el silencio, convirtiendo nuestros momentos de distracción en destellos de terror. El sonido de un traqueteo en lo alto nos carcomía la mente, truncando la frágil paz que tanto nos esforzábamos por crear. Era un cruel recordatorio: la guerra no solo tenía como objetivo nuestras tierras; iba en busca de los fragmentos de humanidad que luchábamos por conservar.
Aunque gran parte de la cosecha de aceitunas de este año quedó sin recoger, esparcida bajo los árboles después de que las explosiones arrasaran nuestras tierras, logramos recolectar lo que pudimos. Se necesitaron veinte agotadores días para terminar la cosecha y enviar las aceitunas a la prensa, transformándolas en el preciado aceite verde que durante mucho tiempo ha sido el orgullo de nuestra mesa.
Esta hazaña no habría sido posible sin las travesuras de nuestros nietos, cuya risa insufló vida a la sombría tarea. Competían ferozmente, cada uno luchando por llenar sus cestas primero (a veces robando maliciosamente aceitunas de nuestros montones) con la esperanza de ganar los pequeños regalos y premios de mi padre para los trabajadores más aplicados.

Pero el viaje no fue nada sencillo. La guerra nos envolvía a cada instante como un velo sofocante. Los cortes de electricidad hacían casi imposible el funcionamiento de las máquinas necesarias para limpiar las aceitunas, y el vertiginoso coste de la almazara (unos abrumadores 1.702 dólares, mucho más elevado que nunca) no hacía más que aumentar nuestras cargas. Sin embargo, el precio real de este aceite no se pagó en dinero, sino en los riesgos que corrimos y las lesiones que sufrimos bajo la incesante amenaza de los drones y los ataques aéreos.
Mis hermanos se enfrentaron a los árboles más altos, decididos a alcanzar las ramas más elevadas. Un día, un ataque aéreo alcanzó la casa de un vecino y el suelo tembló bajo nuestros pies. Un hermano, Montaser, cayó del árbol con tanta fuerza que se fracturó la nariz en el impacto. Otro, Mohammed, perdió el equilibrio y una rama afilada le hizo un corte profundo en la pierna, dejando un rastro de sangre que requirió puntos de sutura.
A nuestro alrededor, nuestros vecinos sufrieron pérdidas aún más graves: algunos se convirtieron en mártires, mientras que otros fueron llevados a hospitales abarrotados, luchando por sobrevivir. Dejamos todo y corrimos a ofrecer ayuda, pero nos encontramos con que los pasillos del hospital estaban abarrotados de pacientes, cuyo dolor resonaba por los pasillos. Horas después, mis hermanos regresaron con vendas en la cabeza y rasguños en la cara, maltrechos pero firmes. A la mañana siguiente estaban de nuevo en el huerto, trepando a los árboles y recogiendo lo que habíamos dejado.

Este se convirtió en nuestro ritmo: cada día estaba marcado por ataques aéreos, heridas y momentos de pausa, para luego volver a la cosecha. Los montones de aceitunas crecieron y mi hermano Mahmud recurrió a su amado caballo, una criatura que había criado desde que nació y que nunca había utilizado para trabajar hasta ahora. El consentido caballo, que no estaba acostumbrado a tirar de cargas pesadas, llevaba carro tras carro de aceitunas hasta el molino. Mahmud, el único que pudo ir al molino este año, se encontró con una quietud inquietante, muy diferente a las escenas bulliciosas y abarrotadas de años anteriores, cuando el molino estaba plagado de agricultores.
A pesar de todo, la producción de aceite fue enorme, un regalo de la tierra en medio de tanta destrucción. Nos aferramos a nuestra tradición de distribuir botellas de aceite de oliva a amigos, vecinos, desplazados y cualquier persona necesitada. «Es el regalo más preciado que se puede recibir», decían, con una sonrisa que se abría camino entre la desesperación.
A aquellos cuyos árboles han sido arrancados, quemados o arrasados, los comprendo. La pérdida parece secundaria en medio de la matanza, pero no es menos profunda. Arrancar un olivo es como arrancar el alma misma. Recuerdo que mi padre expresó una vez su insoportable añoranza por nuestra tierra mientras estábamos desplazados: «Ojalá pudiera abrazar nuestros olivos». Así que no son solo la savia de los habitantes de Gaza; son un salvavidas. Después de innumerables órdenes de evacuación, muchas familias encontraron consuelo bajo sus ramas protectoras, montando tiendas de campaña donde las hojas proyectaban una sombra moteada.
Cuando la guerra cumplió su primer año, el otoño regresó y nos encontró todavía en pie. Nos negamos a abandonar los rituales que nos atan a la vida, incluso mientras el mundo a nuestro alrededor se desmoronaba bajo los bombardeos incesantes y el zumbido estridente y ensordecedor de los drones. No importa cuántos árboles arranquen de la tierra, cuántas vidas intenten aplastar, los olivos darán fruto. Y nosotros también. Incluso cuando estamos enterrados, somos semillas: destinadas a resurgir, resilientes, prosperando cada vez más. Desde el río hasta el mar, los olivos permanecen siempre verdes.
Artículo original en Nueva Revolución el 02/01/2025.